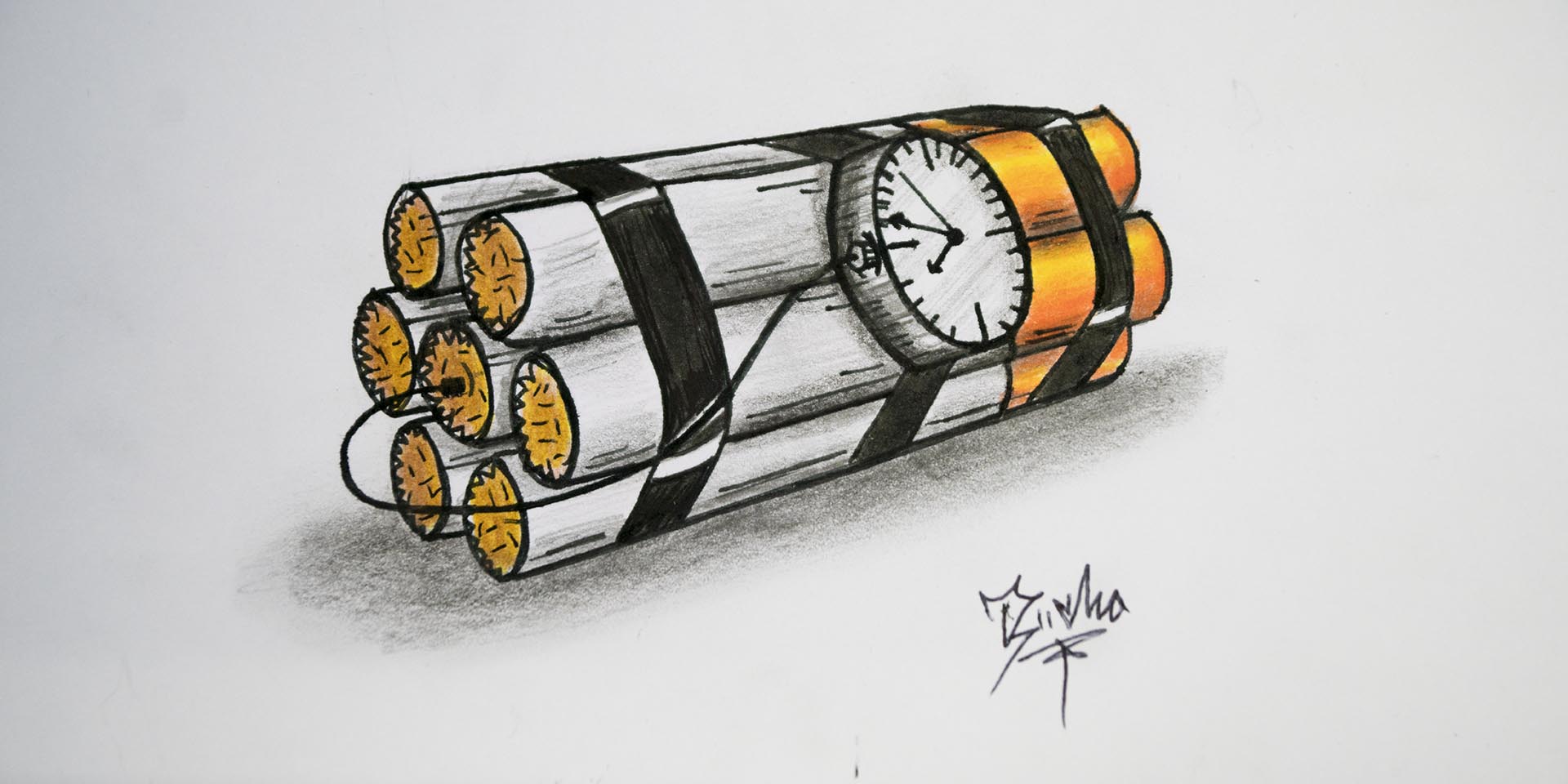Por: Antonio Monter Rodríguez
Estoy sentado en la banqueta como si fuera un transeúnte normal que ha pedido al invisible capataz del cotidiano un par de minutos para anudarse las agujetas y luego continuar con la tragedia de existir para trabajar… Sí. A toda hora la gente va y viene sube y baja corre y se sobreexcita. Tiene prisa. Su moral se extiende por un vaso comunicante y conecta con el síndrome de producción periódica ultrafrecuente. Seguro que la mayoría de los surfeantes de asfalto que me observa tirado como trapo, se preguntará: Antonio: ¿Y por qué no te buscas un trabajo?
En el contemporáneo consumista, se impulsó un frenesí workaholic, es decir, se convenció a los amorosos enamorados de las faenas diarias (manos y cerebros sumergidas en la corriente de la economía activa) que, no había motivo más edificante y espiritual razón, que la hora nalga oficinista en compañía del nudo de la corbata o el traje sastre a la rodilla.
Perseguir quimeras y utopías callejeras, es tan productivo como pasear billetes de mano en mano hasta el interior de una cuenta en el banco… O, como vigilar que los conductores de los vehículos no excedan el sacrificio de llegar a tiempo a las escuelas de sus hijos… O como cargar una pistola de calibre alto para desistir en la gente la inquietud de pensar siquiera que, la simple banqueta, es de quien la cultiva…

¿Soy como quiero ser o soy como los otros me quieren ver? Filosofía de vacacionista perpetuo. Echado en el asfalto para engullir una manzana que me regaló la Imaginaria Princesa. Si acaso está envenenada será mi fin y será a la vez el principio de los servicios de enfermería gratuitos que deberán recoger un cadáver 80 por ciento alcohol y 20 por ciento ganas de más alcohol… Imagino la cara indigesta de quienes tropezarán con mi volumen yerto y mi entraña repleta de espirituosa humedad.
Las humedades que te regala el sol a media asta. A las siete y media burbujea un resplandor matutino desalentador para cualquier viajero espacial que se negó a pegar el ojo o porque hay exceso de insomnios… largos, duros, infinitos, macizos como dientes de león o como huesos para roer.
Sentado en la banqueta soy un grumo gelatinoso de nata blanca.
Pero, aclaro que no soy durmiente de calle, si bien soy un borrachales de alta caligrafía en las cuentas por pagar, lo mío no es la indigencia nutrida de adoquines o rincones de cortinas metálicas. La vagancia profesional la dejo para los hermanos del cascajo que gustan de arrastrar la cobija sur a norte y norte a sur. Yo salí a darme aires de mañana asfáltica con mirada del antropólogo al que le inquieta saber la hora exacta: ¿a qué hora abren el fastuoso circo? Realidad con denominación de origen.
Toma este talismán, me dijo la Imaginaria Princesa y puso en mis manos la manzana. Para que te cuide del mal de ojo o de las brujas mañaneras que se adelantan al calipso noctámbulo. Si vas a deambular, habrás de ir protegido. Quizá tiene razón, hay elefantes rosas y lagartos con caparazón de cucaracha rondándome las esquinas del alma. Ella dice que yo sé lo que es estar muerto, lo que es estar triste…
Yo digo que la banqueta es un gran Motel donde la injusta mirada de los otros inquilinos prohíbe la sana purificación de cuerpo y espíritu, ya sea regando árboles al viento o ejerciendo la bondadosa unión de sublimados cuerpos, exentos de banales vestimentas… Tú que me lees y me escuchas… ¿Sientes que lo hacemos? ¿Te sientes como nosotros en yo? ¿O yo me siento como tú en nosotros? Siniestro a toda luz de la voracidad trabajadora que circula a diario.
Cuantos ánimos podrían rescatarse, si, por los menos la mitad de la histeria colectiva se congelara a sí misma en el ocio y en la perturbación del haragán: hacer nada y rumiar lo que el cerebro tenga a bien ganas. Detener la rueca. Bajarse del rito al Dios laboral y sentarse en la banqueta a mirar el transcurrir que escurre grasa de hastío… sonreír de nuevo y de la nada, sólo porque traes una manzana apetitosa en la mano izquierda.
Mordisco tras mordisco a mi manzana, como ya cantó Spinetta, quiero ver todo, todo hasta la muerte, ver que vivimos para ser felices… subirme al tren sin boleto porque no traigo para pagar o porque el dinero no existe para lo que verdaderamente vale el gozo: una mujer al sur de mi incontinencia, a la espera de una manzana mordida como prueba de que la tentación se desvela en vaporosos gajos de papel celofán…
Supongo que un epílogo no es necesario… Y es que, cuando esperas sentado en la banqueta lo suficiente, siempre llegará un tranvía llamado deseo dispuesto a transportar tu gelatinosa humanidad a tierras pródigas, donde la ceniza de tu Sodoma y tu Gomorra es apenas el laberinto de entrada a tu subconsciente.